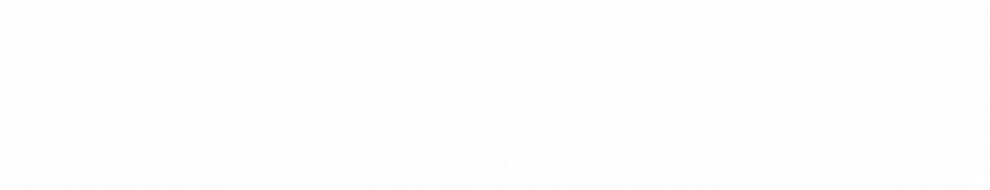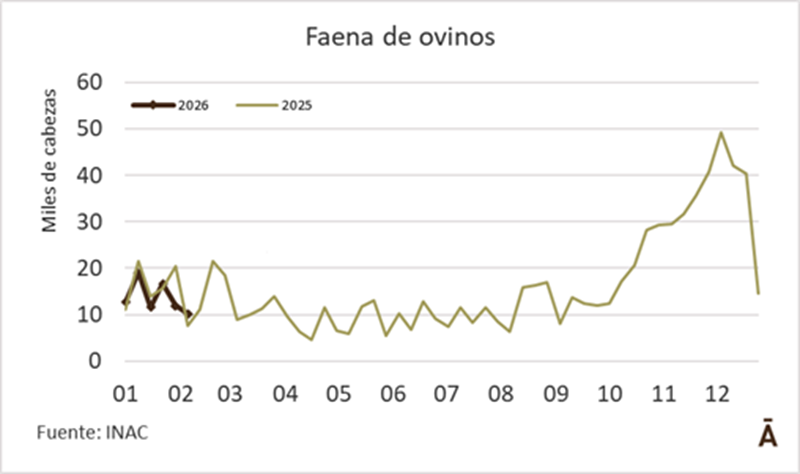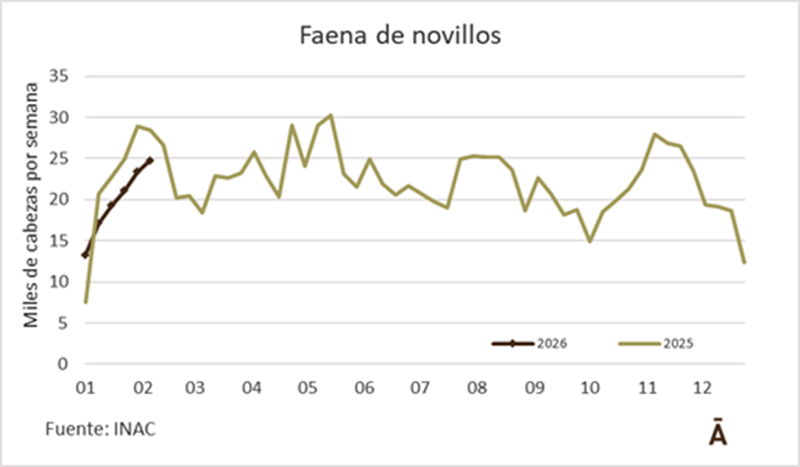Un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) reveló que, si bien la inoculación de semillas de soja con bacterias del género Rhizobium es una práctica ampliamente adoptada en Uruguay, persisten debilidades importantes en su ejecución que podrían estar incidiendo en los bajos niveles de proteína registrados en el grano en las últimas zafras. El relevamiento, presentado en el artículo “¿Estamos inoculando bien?”, publicado en la edición de junio de 2025 de la Revista INIA N.º 81, abarcó una superficie de 73.892 hectáreas con 30 respuestas válidas de productores agrícolas distribuidos en distintas zonas del país.
Uno de los principales hallazgos del estudio indica que el 51 % del área sembrada corresponde a semilla pre-inoculada de forma industrial, mientras que el 48 % se inocula directamente en el predio, con un uso casi exclusivo de inoculantes líquidos (85 %) frente a la turba (15 %). Si bien el 87 % de los productores indicó tomar precauciones básicas para la conservación del inoculante, sólo el 10 % del área inoculada se almacena en ambientes controlados, mientras que un 18 % permanece a la intemperie, lo que representa un riesgo significativo para la viabilidad de los rizobios. La práctica más común es conservar la semilla en galpones (72 % del área), pero sin control preciso de temperatura y humedad.
Otro aspecto crítico es el tiempo transcurrido entre la inoculación y la siembra, factor clave para preservar la efectividad de la fijación biológica de nitrógeno (FBN). En el caso de semillas pre-inoculadas, el 43 % del área relevada fue sembrada más de tres días después de la recepción, y en el 40 % de los casos los productores desconocían la fecha exacta en que fue inoculada. Solo el 9 % del área se sembró dentro de las 24 horas posteriores a la entrega. Para la inoculación en el predio, el 32 % se sembró en menos de 24 horas, el 63 % entre uno y tres días y el 5 % más allá de ese plazo, lo que también representa un riesgo si no se garantiza un almacenamiento adecuado.
La combinación con otros productos, como curasemillas, insecticidas o bioestimulantes, surge como otro posible cuello de botella del proceso. Según el relevamiento, el 64 % de los productores aplica primero los curasemillas y luego el inoculante, lo cual es el orden técnicamente recomendado. Sin embargo, el resto lo hace en sentido inverso o en simultáneo, incluso mezclando ambos productos, lo que puede comprometer la viabilidad de los rizobios. Además, el 87 % de los productores declaró usar curasemillas sobre la semilla inoculada y el 36 % emplea bioestimulantes de forma regular, mientras que un 44 % los utiliza ocasionalmente.
En cuanto a las prácticas de control, el informe destaca que el 59 % de los productores no realiza evaluaciones sistemáticas de nodulación en campo, lo que impide verificar si el proceso de inoculación fue exitoso. Solo el 41 % realiza chequeos visuales de raíces para identificar presencia, cantidad y actividad de los nódulos. Cuando se detectan fallas en la nodulación, el 84 % no cuenta con diagnóstico de causa, lo que complica la toma de decisiones correctivas. Las causas identificadas por el resto incluyen suelos con alto contenido de nitrógeno, condiciones de sequía al momento de la siembra y problemas de compatibilidad entre curasemillas e inoculantes.
El trabajo forma parte del componente 3 del proyecto nacional “Factores genéticos, ambientales y de manejo que determinan el nivel de proteína en la soja de Uruguay”, impulsado por INIA en coordinación con la Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Esta línea de investigación busca identificar las causas de la caída del contenido proteico y orientar acciones correctivas a nivel de manejo agronómico, genética y ambiente. Según sus autores, la mejora de la inoculación representa un eje estratégico para asegurar una fijación adecuada de nitrógeno y sostener la calidad del grano.