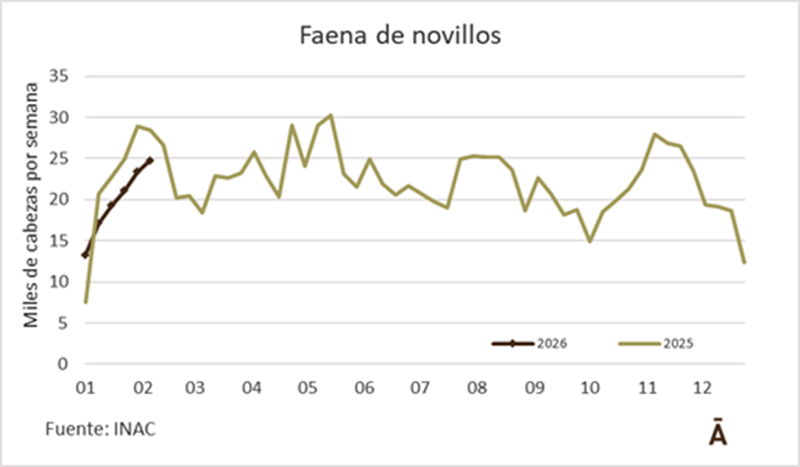El Ing. Agr. Fabio Montossi, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), ha analizado y estudiado durante muchos años los sistemas de cría en Uruguay y su rentabilidad económica, en un contexto donde los precios del ganado, la intensificación productiva y las señales del mercado definen el rumbo de las decisiones de los productores.
En este sentido, Montossi sostuvo que “el 40% del ingreso del criador proviene del descarte de vacas”, lo que revela el peso financiero que tiene este componente dentro de la estructura del negocio.
La estructura económica de la cría
El investigador explicó que los sistemas de cría uruguayos son “esencialmente productores de carne”, pero aclaró que su estructura económica es más compleja de lo que a simple vista parece. “Normalmente asociamos la cría a la producción de terneros, de peso vivo, pero cuando uno mete la lupa dentro del sistema, se encuentra con que el ingreso total no proviene únicamente del ternero. Aproximadamente un 40% de ese ingreso surge del descarte de vacas de cría, un componente muy importante tanto en términos económicos como financieros”, señaló.
Ese flujo de ingreso muchas veces cumple una función estratégica: “sirve para pagar cuentas, impuestos o contribuciones al BPS, especialmente en el momento del año en que el productor necesita liquidez”. Según Montossi, la vaca de descarte no solo representa un recurso de ajuste financiero, sino que también está vinculada a factores estructurales y tecnológicos del sistema productivo.
“Hay una brecha tecnológica importante: tenemos tecnologías disponibles que no siempre se aplican”, afirmó. A su entender, esa distancia entre conocimiento y adopción obedece a diversas causas: “puede ser que las tecnologías no estén adecuadas a la realidad de ciertos productores, que se requieran inversiones que no todos pueden afrontar, o simplemente que los objetivos personales y familiares no estén alineados con un proceso de intensificación”.
Una realidad uruguaya
Montossi destacó que el valor de la vaca en Uruguay explica buena parte del comportamiento de los productores. “A diferencia de otros países —como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos o Brasil, donde la vaca de descarte tiene un valor muy bajo y se destina a manufactura—, en Uruguay la diferencia de precio entre la vaca y el novillo es la más corta del mundo. Eso hace que la vaca tenga un peso económico muy relevante dentro del sistema”.
Esta particularidad influye directamente en las decisiones de manejo. “Hay productores que no pueden llevar los índices de preñez a niveles extremos porque, de hacerlo, se quedarían sin el ingreso que les genera la venta de esas vacas. Es una realidad del mercado que condiciona la gestión”, explicó. Sin embargo, subrayó que esa estrategia, aunque comprensible, también limita el potencial de crecimiento: “La realidad cambia, las necesidades cambian y los desafíos cambian. Para mantener un determinado nivel de vida, sobre todo en establecimientos pequeños o medianos, es necesario intensificar los sistemas y mejorar la eficiencia productiva”.
Una mayor rentabilidad
Consultado sobre qué es más rentable hoy para el productor —si vender el ternero al destete o apostar a una invernada de vacas o machos—, Montossi fue categórico: “Los ingresos de un sistema criador provienen de cuatro grandes factores: la cantidad de terneros logrados, el peso de esos terneros, la edad de entore de las vaquillonas y la invernada de vacas”.
Explicó que el primer paso es asegurar un nivel de preñez aceptable. “Cuando decimos aceptable hablamos de al menos 75% de preñez. Después, hay que bajar la edad de entore. En Uruguay, afortunadamente, ya hay muchos productores que están entorando a los 14 o 15 meses, lo que significa un salto productivo enorme. Antes se entoraban a los dos años, ahora estamos avanzando a edades mucho más tempranas, y eso es una señal muy positiva”.
El tercer componente es aprovechar el valor de las vacas descarte. “En lugar de venderlas flacas, el productor puede invertir en terminarlas y venderlas gordas, agregando valor dentro del propio sistema. Esa decisión tiene impacto directo sobre el ingreso neto”.
Finalmente, Montossi destacó el papel del agregado de valor en los machos. “Cada vez hay más productores que no venden el ternero a 160 kilos, sino que lo llevan a 250 o 350 kilos, o incluso lo terminan en el corral. El ingreso mejora sustancialmente, aunque, claro, no es gratis. Para sostener ese proceso de recría se necesita por lo menos un 15 o 20% del área mejorada”.
Aumento de los ingresos
Según los estudios del INIA, el ingreso neto del criador aumenta un 20% cuando incorpora procesos de recría y engorde más eficientes. “Esto está medido con datos de los últimos cinco años. Si uno compara precios promedios y márgenes, la mejora es clara. Pero más allá del número, lo importante es que este cambio implica un nuevo enfoque de manejo: pensar el sistema de cría como un todo, no como una sucesión de etapas aisladas”, detalló Montossi.
El investigador recordó que en el país existen antecedentes valiosos que han permitido entender mejor la dinámica de la cría. “Hay trabajos de Gómez Miller, Malaquina del Plan Agropecuario y Gustavo Ferreira, que estudiaron los aspectos socioeconómicos del criador uruguayo. Todos coinciden en que la decisión de intensificar no depende solo de la tecnología, sino también de factores humanos, familiares y financieros”.
Demanda alineada a precios significativamente inferiores para la hacienda
Para Montossi, el desafío no es menor. “A veces se piensa que los criadores mantienen bajos niveles de preñez porque no saben o no quieren mejorar, y eso es un error. El porcentaje de preñez que tiene el país no es porque los productores sean tontos, sino porque hay una realidad de mercado y de comportamiento que explica esa situación”, enfatizó.
Un sistema en transformación
El especialista valoró la evolución reciente del rubro, donde cada vez más productores buscan agregar valor dentro de sus predios. “En Uruguay ya no hablamos solo de criar terneros para venderlos al destete. Hoy muchos productores están cerrando ciclos, recriando, engordando y colocando su producción en distintas etapas, incluso en corrales de encierre. Es un cambio estructural en la lógica del negocio”.
En ese sentido, Montossi resaltó el papel de los corrales de engorde como herramienta de flexibilidad comercial. “Con la llegada de los corrales, el productor tiene más opciones: puede terminar sus animales en el propio establecimiento o derivarlos al corral cuando alcanzan entre 380 y 400 kilos, lo que le permite capturar precios más altos y mantener flujo de caja”.
Esta diversificación de estrategias está transformando la manera en que se concibe la cría. “El criador tradicional de hoy ya no es el mismo de hace veinte años. Tiene más información, más tecnología y más alternativas. El desafío es seguir generando conocimiento y acompañar esos procesos con políticas adecuadas”, apuntó.
El futuro de la cría
De cara al futuro, Montossi considera que la sostenibilidad del sistema pasa por consolidar un equilibrio entre productividad y estabilidad económica. “El objetivo no debe ser solamente tener más terneros o más kilos, sino lograr un sistema rentable, resiliente y financieramente equilibrado. Eso requiere integrar la tecnología, la gestión y la economía familiar en una misma ecuación”.
También insistió en la necesidad de mantener la investigación y la extensión como pilares del desarrollo ganadero.
“En INIA trabajamos en conjunto con el Plan Agropecuario y con las gremiales para brindar información práctica y validada. Nuestro objetivo es que el productor tome decisiones con base en datos y no en intuiciones”, concluyó.