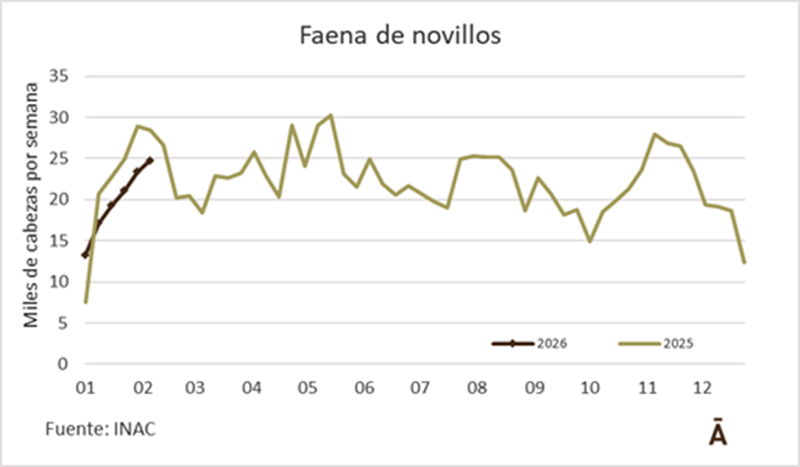La ganadería de carne enfrenta un debate estratégico que cruza fronteras y se repite en distintos foros: ¿qué tipo de vaca y de sistema de producción puede sostener la demanda creciente de carne a nivel mundial, sin perder rentabilidad ni comprometer la adaptación al medio ambiente? Para Carlos Ojea Rullán, criador y asesor ganadero argentino, la respuesta se resume en una idea que guía sus conferencias internacionales: “la clave está en el equilibrio”.
Ese equilibrio, afirma, es el que permite sostener un negocio en el que convergen intereses a menudo contrapuestos: los criadores que necesitan animales más moderados y fértiles, los feedlots que demandan novillos más pesados, y los frigoríficos y exportadores que buscan carcasas de mayor tamaño y mejor distribución de carne.
“Hay una curva que es el mínimo porcentaje de preñez aceptable para que seamos rentables”, explicó Ojea Rullán. Y ese concepto, aparentemente técnico, esconde el verdadero dilema de la ganadería regional: cómo combinar productividad, eficiencia y adaptación sin caer en la trampa de producir animales que el ambiente no puede sostener.
La pulseada del frame
Uno de los ejes de la entrevista con Ojea Rullán fue el tamaño de los animales, conocido como “frame”. Allí radica una de las tensiones centrales entre el criador y los siguientes eslabones de la cadena. “Hay en la producción de carne una pulseada: el criador busca un frame más moderado, adaptable y que con menos consumo la vaca se mantenga y se preñe. El frigorífico, en cambio, pretende una carcasa más grande, con más kilos y mejor distribución de carne”, sintetizó.
El dilema no es menor: producir novillos pesados requiere vacas de mayor tamaño, y eso implica costos más altos en alimentación y manejo. “El problema que hemos tenido en Sudamérica es que quienes exigen más kilos muchas veces no están dispuestos a pagar el sobreprecio que significa producirlos”, advirtió.
El resultado es un tira y afloje permanente, en el que el productor debe decidir hasta dónde puede responder al mercado sin comprometer su propia rentabilidad y la reproducción de su rodeo.
El peso del medio ambiente
El ambiente, según Ojea Rullán, funciona como un límite natural que condiciona toda estrategia productiva. Países como Estados Unidos, Canadá o Australia logran sostener vacas más pesadas porque el precio de la carne por kilo es muy superior al de Sudamérica. Ese diferencial les permite “subvencionar” a las vacas durante el invierno con suplementos, silo o pasturas de alto costo.
La realidad regional es otra. “Si incrementás mucho el peso adulto de la vaca para responder a esa demanda, pero no podés ayudarla en un invierno difícil, muchas de esas vacas quedan vacías”, sostuvo. El dato queda reflejado en las tasas de extracción de Sudamérica, que oscilan entre el 50% y el 60%, muy por debajo de los estándares internacionales.
Allí aparece la advertencia central: la fertilidad no puede sacrificarse en nombre de más kilos. “El principal negocio de nuestra actividad es la fertilidad. Si vos tenés muy buena calidad de carne pero no muchos terneros, es muy difícil que los números cierren”, remarcó.
La cría como eje de toda la cadena
El experto insistió en que la cría es la base sobre la que se apoya toda la cadena cárnica. Lo que se haga en esa etapa repercute directamente en la invernada y en la exportación.
En los últimos años, los mejores precios del kilo de carne incentivaron a algunos productores a intensificar, aumentando la producción de kilos por animal. Sin embargo, Ojea Rullán alerta sobre los riesgos de esa estrategia: “Si llega a haber un corte en el valor de la carne y estamos produciendo con todos los motores a full, nos agarra una crisis. Ya nos ha pasado muchas veces”.
El otro condicionante es la nutrición. Invertir en pasturas, verdeos de invierno y verano o reservas forrajeras representa un costo elevado. “El pasto es el insumo más caro que tenemos los criadores. Si tenemos precio podemos invertir; si no, duramos poco en la actividad”, resume.
La vaca ideal
La búsqueda de la “vaca ideal” es, para Ojea Rullán, un desafío que no admite recetas generales. Cada medio ambiente impone un límite distinto, y encontrarlo requiere medir índices productivos de manera rigurosa.
Ese límite, o punto de inflexión, se construye en la intersección de tres curvas: el porcentaje de preñez, el peso adulto de la vaca y la relación entre el peso del ternero al destete y el de su madre.
En Estados Unidos los rodeos superan el 90% de preñez, mientras que en algunas provincias del norte argentino las cifras caen al 43%, lo que refleja enormes desafíos. Al mismo tiempo, si se incrementa demasiado el peso adulto, un invierno duro puede derrumbar los porcentajes de preñez.
El tercer indicador es clave: “Lo que define la eficiencia de la cría es cuánto pesa el ternero al destete en relación con el peso adulto de su madre. El ideal sería llegar al 50%, aunque es imposible. Los buenos índices están en el 44% al 46%”.
Traducido en números: una vaca de 450 kilos debería destetar un ternero cercano a los 200 kilos. Eso permite maximizar la producción de carne por hectárea, que es, en definitiva, lo que sostiene la rentabilidad. “Lo que producimos es carne por hectárea, no carne por unidad”, enfatizó.
Destete precoz
En regiones donde el invierno compromete el estado corporal de las vacas, el destete precoz aparece como una herramienta para mejorar la fertilidad y evitar que los vientres se tomen un año de descanso reproductivo. Sin embargo, no siempre es viable.
“Hay lugares donde los criadores no pueden financiarlo. El destete precoz es una buena arma si tenés financiación. Pero cuando las tasas de interés de los bancos son altas, ese costo se vuelve imposible de sostener”, explica Ojea Rullán.
El caso del norte argentino es ilustrativo: con tasas de extracción de 43 a 46%, muchas vacas parecen infértiles, pero en realidad se toman un año para recuperarse tras el invierno. El destete precoz permitiría acortar ese ciclo, pero la falta de crédito lo vuelve una práctica limitada.
Integrar la cadena
Este año, Ojea Rullán organizó un congreso en su establecimiento “La Juanita”, en Argentina, donde reunió a toda la cadena, desde criadores hasta exportadores. La experiencia, recordó, fue importante: “Todos pudieron dar su opinión. Cada uno explicó lo que quería y lo que podía ofrecer. La integración es el camino para llegar a un punto bueno para todos”.
Ese enfoque de cadena integrada es clave para superar las tensiones entre eslabones. El criador no puede producir vacas imposibles de sostener, pero tampoco puede ignorar lo que piden los frigoríficos y los mercados internacionales. El desafío es lograr acuerdos donde cada actor entienda los límites y posibilidades del otro.
De criadores a empresarios
Más allá de las cuestiones técnicas, Ojea Rullán subrayó la necesidad de un cambio cultural en la forma de encarar la producción ganadera. “El criador dejó de ser un juntador de vacas o un folclorista de la tradición familiar. Hoy es un empresario que produce proteína”.
Esa transformación implica profesionalizar la gestión: trabajar con datos, índices de producción, presupuestos y herramientas de análisis que permitan tomar decisiones con respaldo técnico y económico.
“Los datos son los que van a ayudar a definir hacia dónde tiene que ir cada productor. Si somos rentables podemos invertir y crecer. Si no, estamos todo el tiempo corriendo detrás de la zanahoria”, concluyó.
Ojea Rullán es claro: la ganadería del futuro no puede definirse por recetas únicas ni por imposiciones externas. Cada productor debe encontrar el punto de equilibrio que su ambiente y su negocio permitan. En esa búsqueda, la frase que titula esta entrevista resume la esencia de su planteo: “Hay una curva que es el mínimo porcentaje de preñez aceptable para que seamos rentables”.